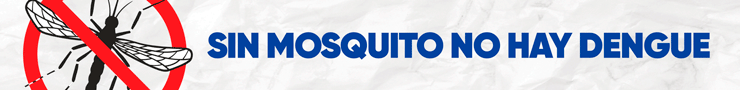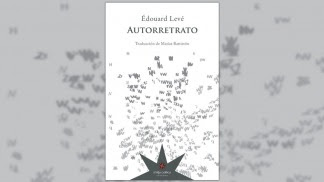Autorretrato» es el experimento con el que este francés
heterodoxo (1965-2007), muerto demasiado pronto para lo que le quedaba por
decir, muy a tiempo para lo que ya había dicho, salió al cruce del debate sobre
la autofiguración literaria y la relación siempre escurridiza entre literatura
y vida.
heterodoxo (1965-2007), muerto demasiado pronto para lo que le quedaba por
decir, muy a tiempo para lo que ya había dicho, salió al cruce del debate sobre
la autofiguración literaria y la relación siempre escurridiza entre literatura
y vida.
«La obra no es la idea», dice Edouard Levé en
«Autorretrato». Dicha por un escritor tradicional, un picapedrero del
lenguaje y la duración como Joyce (para citar un escritor que le importaba
menos que los Levi’s 501), es una declaración banal, si no una tautología.
Dicha por Levé suena más curiosa o más desafiante, aunque nada la distinga
entre la parva de frases de las que está hecho el libro.
«Autorretrato» es el experimento con el que este francés heterodoxo
(1965-2007), muerto demasiado pronto para lo que le quedaba por decir, muy a
tiempo para lo que ya había dicho, salió al cruce del debate sobre la
autofiguración literaria y la relación siempre escurridiza entre literatura y
vida.
«Autorretrato». Dicha por un escritor tradicional, un picapedrero del
lenguaje y la duración como Joyce (para citar un escritor que le importaba
menos que los Levi’s 501), es una declaración banal, si no una tautología.
Dicha por Levé suena más curiosa o más desafiante, aunque nada la distinga
entre la parva de frases de las que está hecho el libro.
«Autorretrato» es el experimento con el que este francés heterodoxo
(1965-2007), muerto demasiado pronto para lo que le quedaba por decir, muy a
tiempo para lo que ya había dicho, salió al cruce del debate sobre la
autofiguración literaria y la relación siempre escurridiza entre literatura y
vida.
Levé habla de «obra», no de libro, y dice bien;
habla en tanto que artista, cosa que efectivamente fue. Tras un paso fugaz por
una escuela de negocios, ejerció la pintura durante cinco años («Pinté
unos quinientos cuadros, vendí unos sesenta, unos cien están guardados en las
dependencias de una casa en Creuse, los demás los quemé») y recaló en la
fotografía y la literatura, las dos disciplinas que, junto con su suicidio -se
ahorcó diez días después de entregar a su editor francés un libro titulado
«Suicidio»-, le proporcionaron la fama de autor de culto que desde
entonces no ha parado de crecer.
habla en tanto que artista, cosa que efectivamente fue. Tras un paso fugaz por
una escuela de negocios, ejerció la pintura durante cinco años («Pinté
unos quinientos cuadros, vendí unos sesenta, unos cien están guardados en las
dependencias de una casa en Creuse, los demás los quemé») y recaló en la
fotografía y la literatura, las dos disciplinas que, junto con su suicidio -se
ahorcó diez días después de entregar a su editor francés un libro titulado
«Suicidio»-, le proporcionaron la fama de autor de culto que desde
entonces no ha parado de crecer.
Pero para Levé sacar fotos y escribir eran dos formas de
declinar una misma sosegada pasión conceptual. Sus imágenes huyen de la
belleza, la profundidad, los virtuosismos de puesta en escena, tanto como sus
prosas de la narración y la retórica florida. Autodidacta, le gustaban Ed
Ruscha, las listas, el «estilo chato de los informes policiales», el
documental. Con su cámara o su cuaderno, Levé lo apostaba todo al valor
fulgurante, milagroso y desnudo de la idea. Como declara en otra de las frases
de «Autorretrato»: «Mis ideas son más esenciales a mi estilo que
mis palabras». El statement vale tanto para su obra fotográfica como para
la literaria. Uno de sus libros de fotos, «Pornografía», retrata
dúos, tríos, cuartetos de hombres y mujeres trenzados en las posturas sexuales
más obvias del repertorio triple X, con la salvedad de que todos visten
elegante sport -medias y zapatos incluidos- y se ven tan excitados como
maniquíes desnudos en una vidriera en desuso. (Para una muestra de este erotismo
houellebecquiano, véase http://ovide.erog.fr/article-35647761.html#). Otro
fotografía homónimos vivos de artistas y escritores famosos muertos (Yves
Klein, Delacroix, Henri Michaux); otro, por fin, sale a la pesca de una serie
de ciudades de los Estados Unidos cuyos nombres repiten los de capitales
famosas de otras latitudes (Amsterdam, Bagdad, Roma…).
declinar una misma sosegada pasión conceptual. Sus imágenes huyen de la
belleza, la profundidad, los virtuosismos de puesta en escena, tanto como sus
prosas de la narración y la retórica florida. Autodidacta, le gustaban Ed
Ruscha, las listas, el «estilo chato de los informes policiales», el
documental. Con su cámara o su cuaderno, Levé lo apostaba todo al valor
fulgurante, milagroso y desnudo de la idea. Como declara en otra de las frases
de «Autorretrato»: «Mis ideas son más esenciales a mi estilo que
mis palabras». El statement vale tanto para su obra fotográfica como para
la literaria. Uno de sus libros de fotos, «Pornografía», retrata
dúos, tríos, cuartetos de hombres y mujeres trenzados en las posturas sexuales
más obvias del repertorio triple X, con la salvedad de que todos visten
elegante sport -medias y zapatos incluidos- y se ven tan excitados como
maniquíes desnudos en una vidriera en desuso. (Para una muestra de este erotismo
houellebecquiano, véase http://ovide.erog.fr/article-35647761.html#). Otro
fotografía homónimos vivos de artistas y escritores famosos muertos (Yves
Klein, Delacroix, Henri Michaux); otro, por fin, sale a la pesca de una serie
de ciudades de los Estados Unidos cuyos nombres repiten los de capitales
famosas de otras latitudes (Amsterdam, Bagdad, Roma…).
En ese scouting de dobles de ciudades estaba -un poco
deprimido, al parecer- cuando se le ocurrió el proyecto de
«Autorretrato». ¿Cuál es esa idea a la que la obra no acepta
reducirse? Literalmente eso: un autorretrato en frases. No una autobiografía
(el conceptualismo es por definición antinarrativo), ni siquiera una memoir
(Levé no recuerda: a lo sumo contabiliza). No es una historia de vida tal como
la desplegaría una secuencia ordenada de episodios, escenas, aventuras, sino la
imagen de una vida tal como la componen sin orden alguno, en un efecto de pura
simultaneidad gráfica, frases que operan como puntos, manchas de color, pixels.
(Es en ese sentido que «Autorretrato» es un verdadero libro de
artista.) Son mil cuatrocientas frases puestas una detrás de la otra, una más
banal, más singular, más ingeniosa o más extraña que la siguiente, sin puntos
aparte, yuxtapuestas en un largo y único párrafo que dura noventa y tres
páginas, con las que el autor se caracteriza sin juzgarse, con la apatía (pero
también la tenacidad) de un escribano o un contador, como quien repertoria un
archivo de señas personales sin saber muy bien qué hacer con ellas, cómo clasificarlas,
qué importancia asignarles. Son frases extremadamente simples, perfectamente
válidas como ejemplos en cualquier manual de lengua para extranjeros (o como
versos). Pero lo que varía sin pausa -es una de las claves que hacen que la
obra no sea la idea- es su registro y su alcance.
deprimido, al parecer- cuando se le ocurrió el proyecto de
«Autorretrato». ¿Cuál es esa idea a la que la obra no acepta
reducirse? Literalmente eso: un autorretrato en frases. No una autobiografía
(el conceptualismo es por definición antinarrativo), ni siquiera una memoir
(Levé no recuerda: a lo sumo contabiliza). No es una historia de vida tal como
la desplegaría una secuencia ordenada de episodios, escenas, aventuras, sino la
imagen de una vida tal como la componen sin orden alguno, en un efecto de pura
simultaneidad gráfica, frases que operan como puntos, manchas de color, pixels.
(Es en ese sentido que «Autorretrato» es un verdadero libro de
artista.) Son mil cuatrocientas frases puestas una detrás de la otra, una más
banal, más singular, más ingeniosa o más extraña que la siguiente, sin puntos
aparte, yuxtapuestas en un largo y único párrafo que dura noventa y tres
páginas, con las que el autor se caracteriza sin juzgarse, con la apatía (pero
también la tenacidad) de un escribano o un contador, como quien repertoria un
archivo de señas personales sin saber muy bien qué hacer con ellas, cómo clasificarlas,
qué importancia asignarles. Son frases extremadamente simples, perfectamente
válidas como ejemplos en cualquier manual de lengua para extranjeros (o como
versos). Pero lo que varía sin pausa -es una de las claves que hacen que la
obra no sea la idea- es su registro y su alcance.
Hay constataciones cuantitativas («Me he desmayado tres
veces, en accidentes de esquí o de moto»), declaraciones éticas
(«Estoy a favor del matrimonio entre homosexuales»), reglas
personales («No muestro mi sexo en público»), dudas («No estoy
seguro de ser psicoanalizable»), tics artísticos («Multiplico las
obritas en lugar de emprender una obra grande»), hábitos («Uso bolsos
blandos antes que valijas duras», «Evito las palabras raras»,
«Afilo los cuchillos»), repasos de bienes («Tuve un R5 blanco,
un Fiat Uno gris, un BMW 316 gris, un Volkswagen Polo Movie gris, una
Volkswagen Transporter roja»), gustos («Me gusta cómo rechina el
parqué», «Los mariscos no me gustan tanto», «No escucho
jazz, escucho a Thelonius Monk, John Coltrane, Chet Baker, Billie
Holliday»), tilinguerías («No quiero seducir a nadie que use
sandalias Birkenstock»), recuerdos («En el Monopoly siempre perdía
con mi hermano»).
veces, en accidentes de esquí o de moto»), declaraciones éticas
(«Estoy a favor del matrimonio entre homosexuales»), reglas
personales («No muestro mi sexo en público»), dudas («No estoy
seguro de ser psicoanalizable»), tics artísticos («Multiplico las
obritas en lugar de emprender una obra grande»), hábitos («Uso bolsos
blandos antes que valijas duras», «Evito las palabras raras»,
«Afilo los cuchillos»), repasos de bienes («Tuve un R5 blanco,
un Fiat Uno gris, un BMW 316 gris, un Volkswagen Polo Movie gris, una
Volkswagen Transporter roja»), gustos («Me gusta cómo rechina el
parqué», «Los mariscos no me gustan tanto», «No escucho
jazz, escucho a Thelonius Monk, John Coltrane, Chet Baker, Billie
Holliday»), tilinguerías («No quiero seducir a nadie que use
sandalias Birkenstock»), recuerdos («En el Monopoly siempre perdía
con mi hermano»).
Así, frases y frases en cascada, durante 93 páginas. Parece
imposible, impensable, ilegible. Y sin embargo funciona. O mejor dicho: termina
funcionando, animado milagrosa, paradójicamente, por ese factor tiempo que
debería conspirar contra la pureza conceptual del proyecto. Diez frases así,
arrojadas sin orden a la parrilla de la página, serían el colmo de la
trivialidad paratáctica; mil cuatrocientas, maceradas en el tiempo de la
lectura, hacen que la imagen del autorretrato se ponga en movimiento y la
fotografía se vuelva cine (autobiografía). Disperso, anestesiado por esa
chatura que le impone una continuidad elemental, sin conexiones,
diferenciaciones internas ni jerarquías, el texto adquiere una especie de
exhaustividad esquizofrénica, a la vez concentrada y en fuga, y de pronto la
vida de Levé se nos aparece escaneada por completo, hasta en sus menores
repliegues. Hay frases para todo: sus gustos y sus fobias, su pasado y su
futuro, su yo, sus parientes y amigos, sus mujeres, sus lecturas, sus pequeñas
manías y sus hazañas, sus impresiones, sus rituales y sus reglas; sus ideas políticas,
su guardarropas y su flota de motos. Pero si nada parece quedar afuera del
inventario, es sobre todo porque lo que Levé parece empeñado en agotar son las
posibilidades modales de la frase: afirmar, interrogar, evocar, conjeturar,
anhelar, enumerar…
imposible, impensable, ilegible. Y sin embargo funciona. O mejor dicho: termina
funcionando, animado milagrosa, paradójicamente, por ese factor tiempo que
debería conspirar contra la pureza conceptual del proyecto. Diez frases así,
arrojadas sin orden a la parrilla de la página, serían el colmo de la
trivialidad paratáctica; mil cuatrocientas, maceradas en el tiempo de la
lectura, hacen que la imagen del autorretrato se ponga en movimiento y la
fotografía se vuelva cine (autobiografía). Disperso, anestesiado por esa
chatura que le impone una continuidad elemental, sin conexiones,
diferenciaciones internas ni jerarquías, el texto adquiere una especie de
exhaustividad esquizofrénica, a la vez concentrada y en fuga, y de pronto la
vida de Levé se nos aparece escaneada por completo, hasta en sus menores
repliegues. Hay frases para todo: sus gustos y sus fobias, su pasado y su
futuro, su yo, sus parientes y amigos, sus mujeres, sus lecturas, sus pequeñas
manías y sus hazañas, sus impresiones, sus rituales y sus reglas; sus ideas políticas,
su guardarropas y su flota de motos. Pero si nada parece quedar afuera del
inventario, es sobre todo porque lo que Levé parece empeñado en agotar son las
posibilidades modales de la frase: afirmar, interrogar, evocar, conjeturar,
anhelar, enumerar…
Leyendo «Autorretrato» (formidable traducción de
Matías Battistón) entramos menos en relación con el texto, con la imagen de
Levé perfilada por el texto, que con la frase misma, con cada frase en
particular, convertida de golpe en una suerte de fetiche provocador: nos
medimos, nos comparamos, nos enfrentamos con ella, trenzados en un duelo
narcisístico estéril pero irresistible. Nos cae bien o mal que le guste Raymond
Roussel, nos irrita o admira su coleccionismo, nos da igual o envidiamos todos
los lugares donde fornicó y las partes del cuerpo donde eyaculó, compartimos o
nos hacen gracia sus rituales de obsesivo (que podríamos completar con otros,
los nuestros), objetamos el ingenio cool de sus «proyectos
artísticos», nos dejamos conmover por sus reminiscencias de infancia, sus
haikus a la Peter Handke, su melancólico panteón de placeres. Ya no somos
lectores sino fans, groupies competitivos que se ensañarán con cada una de las
insignias que decoran el santuario privado de un adolescente pródigo en idiosincrasias.
Matías Battistón) entramos menos en relación con el texto, con la imagen de
Levé perfilada por el texto, que con la frase misma, con cada frase en
particular, convertida de golpe en una suerte de fetiche provocador: nos
medimos, nos comparamos, nos enfrentamos con ella, trenzados en un duelo
narcisístico estéril pero irresistible. Nos cae bien o mal que le guste Raymond
Roussel, nos irrita o admira su coleccionismo, nos da igual o envidiamos todos
los lugares donde fornicó y las partes del cuerpo donde eyaculó, compartimos o
nos hacen gracia sus rituales de obsesivo (que podríamos completar con otros,
los nuestros), objetamos el ingenio cool de sus «proyectos
artísticos», nos dejamos conmover por sus reminiscencias de infancia, sus
haikus a la Peter Handke, su melancólico panteón de placeres. Ya no somos
lectores sino fans, groupies competitivos que se ensañarán con cada una de las
insignias que decoran el santuario privado de un adolescente pródigo en idiosincrasias.
Y de pronto, entre dos frases, en voz baja (como sucedía
todo hasta que Levé se ajustó esa soga alrededor del cuello), irrumpe algo que
pide más espacio, una escena, una situación, el brote de una historia que no
conoceremos completa pero queda en suspenso, extraña ventana abierta al relato:
«Una mujer vino a reencontrarse conmigo en un país extranjero después de
un mes y medio de separación, no la había echado de menos, tardé unos segundos
en darme cuenta de que ya no la amaba». La frase-verso se expande, se
multiplica, se preña de otra frases que arman, juntas, un pequeño simulacro de
ficción. Pero el enemigo de Levé sigue siendo aquí el mismo que su libro
combate sin piedad, como si le fuera la vida: la subordinación. Para Levé,
todas las frases nacen libres e iguales: por eso sólo puede haber puntos
seguidos entre ellas, por eso sólo comas cuando les toca coexistir en la misma
frase. En ese democratismo a ultranza reside la solución Levé para la
desproporción inconsolable que separa a la literatura de la vida.
todo hasta que Levé se ajustó esa soga alrededor del cuello), irrumpe algo que
pide más espacio, una escena, una situación, el brote de una historia que no
conoceremos completa pero queda en suspenso, extraña ventana abierta al relato:
«Una mujer vino a reencontrarse conmigo en un país extranjero después de
un mes y medio de separación, no la había echado de menos, tardé unos segundos
en darme cuenta de que ya no la amaba». La frase-verso se expande, se
multiplica, se preña de otra frases que arman, juntas, un pequeño simulacro de
ficción. Pero el enemigo de Levé sigue siendo aquí el mismo que su libro
combate sin piedad, como si le fuera la vida: la subordinación. Para Levé,
todas las frases nacen libres e iguales: por eso sólo puede haber puntos
seguidos entre ellas, por eso sólo comas cuando les toca coexistir en la misma
frase. En ese democratismo a ultranza reside la solución Levé para la
desproporción inconsolable que separa a la literatura de la vida.